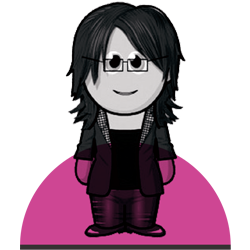Hoy hace una semana casi me atropellan
Lo que más me impresionó fue su mirada. Como de odio o de desprecio. Y una mueca chimuela.
9 de la noche, calle lateral en la Colonia Roma frontera con Doctores. Los autos tenían semáforo en rojo, no había lo propio para peatones. La luz verde ni siquiera parpadeaba para los coches que cruzaban, así que calculé que tendría tiempo para llegar a la otra acera. Calle pequeña, sólo había un taxi detenido frente al semáforo. A punto de alcanzar la banqueta, se puso el verde. Voltee a ver al taxista para que no arrancara y me apachurrara. Entonces esa mirada: como de odio o de desprecio. Sonrió y me echó el carro encima. Literal. Alcancé a pegar un brinco y sólo sentí el laminazo en la mano y la pierna. No pude ni mentarle la madre y cuando sí… ya no tenía sentido.
No me pasó nada. Una banda buena onda que estaba cheleando en un restaurante salió a ayudar. Pero no había mucho qué hacer: yo estaba físicamente bien, sólo me rozó la lámina, y en realidad tenía más ganas de irme de ahí que otra cosa.
Pasé a clavarme en la oscuridad.
Vi la calle, muy poco iluminada. Es más, nada iluminada. Sí, aplica el cliché de boca del lobo. El entorno además muy solitario, la banda en los restaurantes suele estar concentrada en si misma no en las banquetas. Y lo entendí de golpe: el tipo me aventó el coche porque sabía que lo tragaría la jungla urbana sin mayores consecuencias.
La impunidad como forma de vida.
Y no, no es cultural. Es actitud jijadeputez.
LEE LA COLUMNA ANTERIOR DE GABRIELA WARKENTIN: LAS PROFES LESBIANAS
Me senté a chelear con los del restaurante que no me dejaban ir. Seguro traía yo cara de mula toallada y temblaba como maniquí olvidado. Platicamos. Salieron muchas historias: el microbús que chocó y se dio a la fuga, los compadres borrachos que se pusieron a patear autos así nomás porque sí, los weyes que se meten a las casas y hasta algún asalto a esta tienda aquella fonda el bar de más allá. Al final se impuso la solidaridad de la noche, agarré mis chivas y me fui.
El tipo que me echó el carro lo hizo con toda la intención. No de matarme, no me tenía tan centrada, pero sí de meterme un fregadazo. Porque sí, porque la pinche vieja lo miró de frente y le pidió que aguantara tantito, porque la soledad y la oscuridad de la calle se lo tragarían de inmediato y porque nunca pasa nada. La impunidad como forma de vida.
Me la chingo, ella se lo buscó.
Cuando el día se pone feo alivia mucho encontrarme con mi perro. Gracias a su canina ignorancia del mundo social siempre tiene cara de felicidad y da lamidas como si todos fuésemos buenos. Y, bueeeeeeh, muchos lo somos. Pero cuesta trabajo olvidar esa otra mirada de odio, de desprecio, y esa mueca chimuela.
Así las cosas.